 Catherine, una antropóloga suiza que llegó Rapa Nui hace un cuarto de siglo y que echó raíces aquí, me lleva a recorrer los sitios más importantes de la isla. Con ella visito el volcán Ranokau, para ver el lago que hay en su cráter, y me quedo perplejo al saber que, apenas 50 años atrás, ahí se abastecían de agua potable los habitantes de la isla. En el cráter crecen varias plantas medicinales, me explica Catherine, pero ninguna tan valiosa como el matua pua, que el taote (chamán) prepara según un antiguo ritual, y que sirve para curar o prevenir distintos males.
Catherine, una antropóloga suiza que llegó Rapa Nui hace un cuarto de siglo y que echó raíces aquí, me lleva a recorrer los sitios más importantes de la isla. Con ella visito el volcán Ranokau, para ver el lago que hay en su cráter, y me quedo perplejo al saber que, apenas 50 años atrás, ahí se abastecían de agua potable los habitantes de la isla. En el cráter crecen varias plantas medicinales, me explica Catherine, pero ninguna tan valiosa como el matua pua, que el taote (chamán) prepara según un antiguo ritual, y que sirve para curar o prevenir distintos males.
Luego vamos al centro ceremonial Orongo. Frente a este emplazamiento, en tres minúsculos islotes próximos a la costa, hasta mediados del siglo XIX se desarrollaba una curiosa ceremonia para decidir qué clan gobernaría la isla cada año. Un grupo de jóvenes guerreros nadaba hacia el islote más alejado y permanecía allí a veces por varias semanas, en espera del primer huevo que pusiera un ave llamada manutara. Quien lo hallaba, era reverenciado como Hombre-Pájaro y el jefe de su tribu era reconocido como la máxima autoridad.
Después de haber visto ya media docena de moais, estoy convencido de que los 280 restantes erigidos en las distintas plataformas ya no me impresionarán tanto. Pero me retracto en cuanto diviso en la distancia Tongariki, el mayor ahu de Rapa Nui, con sus quince moais, y compruebo que, en efecto, cada uno posee su propia personalidad y una expresión diferente.
A una buena distancia de ese ahu, alejado de los turistas que toman fotos frenéticamente, un rapanui en cuclillas, vestido solo con un taparrabos y con el pelo recogido en un moño, nos observa entre comprensivo e irónico. No, parece decir con su aspecto altivo y distante, él no está ahí para pedir dólares a cambio de dejarse fotografiar, como podría, por error, pensarse; es un guardián, su tarea es proteger tradiciones muy antiguas.
Unas horas después, mientras subo sin aliento, castigado por el sol, una ladera del volcán Rano Raraku, vuelvo a ver al enigmático guardián, que ahora corre descalzo por la llanura, con ligereza. ¿Son ideas mías, o me saluda con un brazo, desde la distancia?
En este volcán se esculpieron los moais y aún pueden verse más de trescientos, de distintos tamaños, en diferentes fases de su elaboración. Tallarlos a golpes de piedra era una proeza. Ponerlos de pie, otra hazaña. Pero trasladarlos a través de la escarpada geografía de la isla, a lo largo de varios kilómetros, parece algo mágico. ¿Cómo lo hacían? Existen algunas teorías, pero ninguna certeza. Lo cierto es que de cada cinco gigantes que salían de las canteras, solo uno llegaba intacto al ahu al que estaba destinado.
Me encantaría aproximarme a uno de estos gigantes sobrevivientes y acariciar su piel pétrea, pero sé que está prohibido: es tapu. Ninguna piedra se debe tocar. Y mucho menos, llevarse a otro sitio. Las consecuencias, según afirman, pueden ser terribles para quien viole esa regla. En las piedras está escrita la historia de la Isla de Pascua, y también en los tatuajes de sus habitantes.
Entonces, como si adivinase mi deseo, la guía me lleva hasta Hanga Ho’onu, donde está, caído sobre la tierra, un moai de 10 metros de alto y 14 toneladas de peso. Un viajero francés que alcanzó a verlo en pie en 1838, lo describió con su pukao en la cabeza, así que súmenle dos metros más a su tamaño. Quizás esta sea la próxima estatua que se restaure, me comenta Catherine con orgullo. Y acto seguido me conduce ante la única piedra que está permitido tocar. Es grande, redonda, pulida, y se halla a unos pasos del mar. “Se llama Te Pito o Te Henua, el Ombligo de la Tierra”, me revela Cathy. “En tiempos lejanos, la gente de la isla venía a tocarla para llenarse de su mana, y todavía hoy algunos lo siguen haciendo”.
Me invita a poner las palmas de mis manos sobre la superficie de la piedra. A juzgar por el implacable sol, supongo que estará ardiente, pero aun así la obedezco. En efecto, quema. Pero apenas un instante, pues enseguida siento una asombrosa frescura. Y siento más: algo muy viejo y profundo, que solo puede experimentarse en este lugar del universo. Mana, lo llaman sus pobladores. Energía, fuerza, dirán otros. Podría intentar describirlo, pero hay cosas difíciles de explicar, que cada quien debe sentir. He ahí una razón más para viajar a la legendaria Rapa Nui…
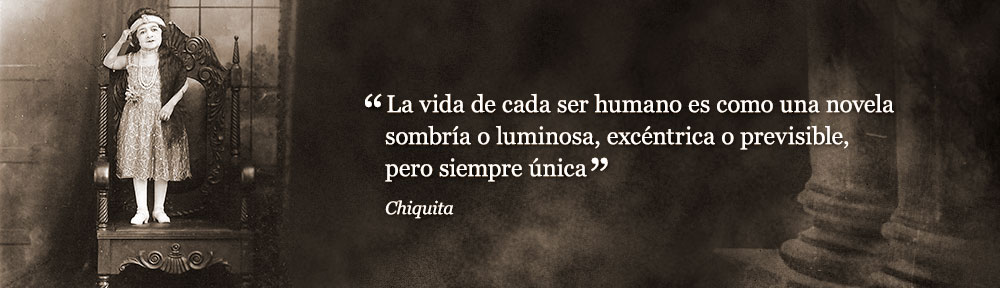

Es uno de los que quasi era visitar, y espero hacerlo, Pero este articulo me fascino. Gracias, Antonio Orlando.
Espero visitar algún día este fantástico lugar, mientras tanto lo he visto a través de sus ojos.
Lo felicito por este grandioso blog.
He conocido a Moa. Ha sido lo más increíble de mi estancia en Rapa Nui. Limpiamos los manavais, los “aramos” con una peculiar herramienta (hueso de un antepasado que así le sigue ayudando), los plantamos con camote. Me hizo una sanación de un dedo, con una planta específica. Le escuché cantar en Dominicana mi noche de despedida. Sin palabras. La isla. La magia. La energía.
Fantástico, mágico, místico.