 Para hablar de El León y la Domadora y de mi experiencia de trabajo con Mapa Teatro debo comenzar diciendo que llegué a vivir a Bogotá en abril de 1994, justo en los días en que Rolf y Heidi Abderhalden estaban poniendo en escena Horacio, obra interpretada por un grupo de reclusos de alta peligrosidad de la cárcel La Picota, en el escenario del Camarín del Carmen, como parte del Festival Iberoamericano de Teatro de ese año. Pero entonces yo estaba recién aterrizado y, aunque no era mi primera visita a la ciudad, no estaba al tanto de cuál era el teatro colombiano que valía la pena ver. Así que me perdí ese ya mítico montaje de Mapa Teatro.
Para hablar de El León y la Domadora y de mi experiencia de trabajo con Mapa Teatro debo comenzar diciendo que llegué a vivir a Bogotá en abril de 1994, justo en los días en que Rolf y Heidi Abderhalden estaban poniendo en escena Horacio, obra interpretada por un grupo de reclusos de alta peligrosidad de la cárcel La Picota, en el escenario del Camarín del Carmen, como parte del Festival Iberoamericano de Teatro de ese año. Pero entonces yo estaba recién aterrizado y, aunque no era mi primera visita a la ciudad, no estaba al tanto de cuál era el teatro colombiano que valía la pena ver. Así que me perdí ese ya mítico montaje de Mapa Teatro.
En realidad, mi vínculo con los Abderhalden fue, inicialmente, de carácter afectivo. La colaboración profesional surgió como algo colateral. Un día de 1995, cuando se preparaban para montar su lectura de La Orestea, de Esquilo, me pidieron que trabajara con ellos en la dramaturgia. No sé si mi trabajo les serviría de mucho o no, pero lo cierto es que para mí fue una sorpresa adentrarme en su proceso creativo y ser testigo, paso a paso, del nacimiento de ese inquietante espectáculo-instalación que se presentó en un ruinoso sótano.
Después de Orestea ex Machina vino Un señor muy viejo con unas alas enormes, basado en el cuento de García Márquez, y el equipo de Mapa Teatro se fue varios meses a vivir a una pequeña aldea de la India, para montar el espectáculo con un grupo de campesinos-teatristas. Me invitaron a acompañarlos, pero confieso que la idea de que ver ratas caminando sobre el techo y de no tener una ducha con agua fría y caliente no me entusiasmó mucho. Me encantan las comodidades, sobre todo desde que durante mi adolescencia, en Cuba, tuve que participar en temporadas de trabajo “voluntario” (¡!) en campamentos de muy precarias condiciones. Sin embargo, disfruté extraordinariamente cuando llevaron el espectáculo a Bogotá: ese singular Macondo, recreado a través de uno de los estilos teatrales más antiguos de la India, ha sido una de las experiencias más satisfactorias que he tenido en mi larga vida de espectador teatral.
Desde antes de Un señor muy viejo con unas alas enormes, ya Heidi y Rolf habían empezado a insistir en que yo debía escribir una obra para Mapa Teatro. Al principio, con toda sinceridad, pensaba que se trataba de una broma y les decía que pasar de Cortázar, Beckett y Müller a un vulgar Rodríguez era como dar un salto mortal sin red de protección. Pero resultó que no bromeaban. Era en serio. Y tanto insistieron que, más por complacerlos que por el real deseo de escribir, empecé El León y la Domadora.
El punto de partida de ese texto fue una pequeña noticia que encontró Heidi en un periódico. Ella tiene el don de hallar noticias curiosas, susceptibles de ser teatralizadas. En este caso, la información se refería a una domadora de leones cubana a la que, durante el nefasto “Período Especial” (principios de los años 1990) en que la población de la isla apenas tuvo que comer, se le murieron los leones con los que trabajaba. Por ese motivo, la artista tuvo que conseguir trabajo en un circo extranjero y dedicarse a domar fieras ajenas. A su paso por Colombia, la domadora había intentado obtener asilo político, pero se lo habían denegado. La noticia era tan alucinante y a la vez tan desgarradora, que fue perfecta como estímulo para empezar a crear.
Ese fue, por así decirlo, el detonante.
A mí el mundo del circo siempre me ha fascinado. No el del Cirque du Soleil, cuyos coloridos espectáculos vine a conocer después de viejo, sino el de los circos tercermundistas, los pequeños circos ambulantes que iban con su carpa de pueblo en pueblo y que yo disfruté tanto cuando era niño. Y no hay dudas de que la figura de la domadora constituye una suerte de arquetipo del temple femenino en el imaginario colectivo. A fines del siglo XIX hubo en Europa una famosa domadora de fieras llamada Nouma-Hawa, que hacía en la pista proezas que sus colegas masculinos no se atrevían a imitar. Y de niño vi, primero en el cine, protagonizando la película Tigres en alta mar, a la domadora soviética Margarita Nazarova. Años más tarde logré verla en carne y hueso metida en una enorme jaula con una docena de tigres y leones. Fue en el Circo de Moscú, durante un viaje a la capital de la desaparecida Unión de República Socialistas Soviéticas. Así que dentro de mí había un background de donde sacar a la domadora de la obra.
Lo primero que se me ocurrió fue subirla en una balsa y lanzarla al mar, acompañada por un único león sobreviviente. Para nadie es secreto que a lo largo de varias décadas, anualmente cientos y cientos de cubanos se han subido a improvisadas embarcaciones para escapar de su isla-prisión. El número de prófugos es difícil de calcular: algunos consiguen llegar a Estados Unidos, otros son detenidos en alta mar por las autoridades cubanas o estadounidenses, y el resto mueren ahogados en algún lugar del Caribe, sin que quede el menor rastro de ellos. Sin embargo, más allá de la anécdota de la balsa, para mí era claro que no quería escribir un texto sobre las circunstancias de Cuba, aunque, inevitablemente, ese componente tendría una presencia importante en la obra. Mi intención era aproximarme al drama del exilio, de los desplazamientos; un problema universal, cada vez más acentuado.
Me encanta la farsa como género. La humanización del personaje del León situó la obra, de entrada, dentro de esa órbita. León y Domadora son caracteres antagónicos, tienen puntos de vista disímiles sobre su presente y sus posibilidades de futuro y, más aún, son notoriamente diferentes en temperamento, carácter y lenguaje. A ratos uno se pregunta quién es la fiera: ¿el ser humano o el animal? Los roles se intercambian. Ellos son también, de varias maneras, una pareja unida tanto por su profesión como por una estrecha relación de amor-odio.
Debo confesar que en las bocas del León y de su Domadora puse mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas como exiliado. La duda entre quedarte y partir. El temor a lo desconocido. La desesperanza de haber llegado demasiado tarde a un mundo que irremediablemente nunca será del todo tuyo. Aunque había hecho resistencia a la idea de escribir el texto, una vez que comencé se convirtió en una suerte de catarsis o de autodisección de ideas y sentimientos.
La obra fue escrita, en su mayor parte, en aeropuertos. Durante esa etapa, por razones de trabajo, yo debía viajar mucho de un lado a otro de Colombia y aprovechaba la espera de los casi siempre retrasados vuelos de Avianca para ponerme a escribir El León y la Domadora. Gracias a Avianca, pude escribirla bastante rápido. Las escenas no pretendían responder a una continuidad dramática tradicional. No trataba de buscar un pico, sino un círculo. Una noche, con la ayuda de Rolf, pusimos todas las escenas sobre el piso y las fuimos ordenando.
Una vez escrito el texto, comenzó el largo, agotador y, para mí, muchas veces desconcertante proceso de montaje. Este período incluyó varias lecturas con público, para observar las reacciones de los oyentes, y una estancia de un mes en Santiago de Atitlán, un pueblito perdido en medio de un lago de Guatemala. Allí, sin televisión ni ningún tipo de distracciones, Rolf y Heidi comenzaron a explorar el texto, como actores y directores; por mi parte, pulí unas escenas y escribí otras. Me temo que no les fui de mucha utilidad. ¿O sí? Aquel proceso de búsquedas y aproximaciones, tan diferente al de mi trabajo como escritor, me resultó un poco angustioso y muy desconcertante.
De vuelta a Colombia, durante las últimas semanas del montaje, compromisos de trabajo me hicieron alejarme un poco de los ensayos. Cosa que, para ser sincero, no lamenté demasiado. No me parece saludable que el autor de un texto esté todo el tiempo metiendo las narices en su montaje, excepto si va a dirigirlo él mismo. Estoy convencido de que su presencia no aporta mucho, no es relevante. ¿Qué puede hacer? ¿Sugerir variantes al director y a los actores? ¿Aprobar o rechazar lo que ellos hacen? A mi juicio, estaría metiéndose en un terreno delicado e incómodo, estropeando la magia, tratando de influir en una etapa del trabajo que le es esencialmente ajena.
La puesta en escena de El León y la Domadora superó todas mis expectativas. Fue un espectáculo de un refinamiento y una poesía poco usuales, de una difícil sencillez. Aunque han pasado varios años desde su estreno, en mayo de 1998, conservo un recuerdo muy vívido de esa obra. El monólogo del León, un momento en el que Rolf conseguía mezclar magistralmente la técnica del clown con una sinceridad y un desgarramiento viscerales, y ponía de relieve que, por encima de todo, es un actorazo de los que no abundan. La expresión lunática y desvalida de Heidi, con una espantosa peluca negra, diciendo, solo con los ojos y con la sonrisa, cosas que ningún parlamento podría expresar cabalmente. A propósito, algunos de los momentos del montaje que más me emocionaron carecían de texto. Eran espacios mágicos, de silencio, de movimientos, de imágenes, de música, que habían creado los Abderhalden. Como la absurda polka que bailaban el León y la Domadora o la aparición sobre la pista giratoria de los barquitos de papel, con sus pequeñas luces de esperanza en medio de tanta desolación.
Me pareció un acierto la música interpretada en vivo por un acordeonista y un percusionista, y las melodías, circenses y a la vez nostálgicas, que creó para el espectáculo Juan Piñera, uno de los mejores compositores cubanos contemporáneos.
Quedé encantado con las reacciones del público. Pienso que fue un espectáculo popular, en el sentido más raigal del término. Las funciones en la sala del grupo La Candelaria convocaron a un público, por así decirlo, más selecto y “entrenado”. Gente acostumbrada a ver teatro (recuerdo al maestro Santiago García presenciando la obra, noche tras noche, y premiándola con sus aplausos.) Pero las funciones programadas más tarde en el inmenso auditorio Jorge Eliécer Gaitán fueron igualmente asombrosas, y a ellas asistió un público diferente por completo, en muchos casos virgen (o casi) en lo que a teatro artístico se refería.
Trabajar con Mapa Teatro escribiendo la “partitura verbal” de El León y la Domadora fue una experiencia que me aportó mucho como escritor y que me permitió ver por dentro, una vez más, el misterioso y cambiante proceso a través del cual Mapa Teatro materializa sus proyectos.
Agradezco mucho a Rolf y Heidi Abderhalden haberme permitido ser parte de Mapa Teatro y de sus vidas no solo durante la creación de El León y la Domadora, sino durante todo el tiempo que viví en Colombia. Siento por ellos una extraordinaria admiración como seres humanos y como creadores, porque han sido capaces de vivir para el arte y se las han ingeniado, a pesar de todos los obstáculos, para hacer siempre el arte que quieren. Esa, me parece a mí, es una gran lección en estos tiempos.
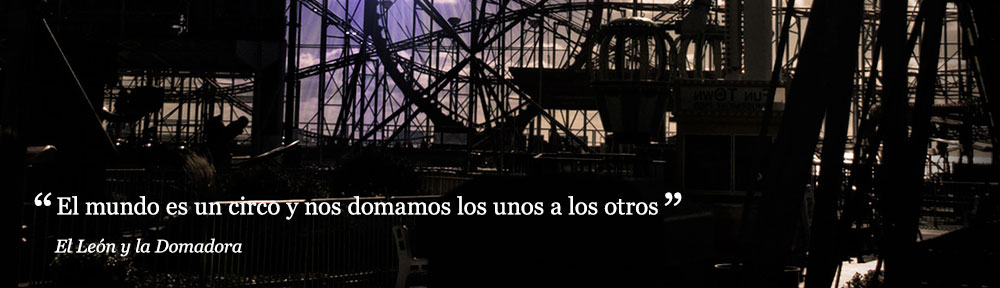
Me gustaría mucho leer esa obra suya.
¡Magnífico! Son las experiencias de vida las que enriquecen el alma y amplian la mirada. Se es por lo que se vive. Mucha riqueza de espíritu.
Nunca he sido un gran actor, ni siquiera un actor a secas, solo he sido una suerte de payaso! Con todo el respeto que me merecen los payasos de verdad, solo hago payasadas, en la vida, no en el teatro.
Generalmente lo hago para divertir a mis hermanas y a mis amigos, nada más. Porque así siento que me quieren más y porque su risa es como un abrazo que vuelve a sellar nuestra hermandad, nuestra amistad. Lo que Antonio Orlando Rodríguez no sabe es que nunca actué el papel de león que escribió para mi. Frente al personaje de león, escrito por él con tanta dificultad, no podía ser más que yo mismo. No podía “actuar” la humanidad -esa humanidad desgarradora y llena de ternura- que Antonio Orlando había puesto en el león, así que actué mi propio payaso, por primera vez frente a un público.
Era la única manera de hacerlo, de responder al gesto del amigo y al gesto del escritor. Nunca más he podido hacerlo. Le agradezco a Toni haberme dado esa gran oportunidad, de no-“actuar” y de haber sido, una sola vez, mi propio payaso, mi propio yo.
Antonio Orlando Rodríguez es un gran escritor, un escritor más grande de lo que él cree, como le suele suceder a los grandes escritores.