 No me gusta mirar por las ventanillas cuando vuelo. No es que los aviones me intimiden,sino que prefiero olvidarme de que estoy encima de las nubes. Y, sin embargo, esta vezalgo me impulsa a imitar a otros pasajeros y pegar la nariz contra el cristal.
No me gusta mirar por las ventanillas cuando vuelo. No es que los aviones me intimiden,sino que prefiero olvidarme de que estoy encima de las nubes. Y, sin embargo, esta vezalgo me impulsa a imitar a otros pasajeros y pegar la nariz contra el cristal.
Afuera se ve ya, después de casi seis horas de trayecto desde Santiago de Chile, la Isla de Pascua. Contemplo sus contornos de roca volcánica y su superficie abrupta, de un verde refulgente, que proviene, sobre todo, de la hierba y de pequeños arbustos, pues, a medida que nos acercamos al aeropuerto Mataveri, la escasez de árboles se hace notoria.
Desde que tenía doce años y leí las aventuras del explorador noruego Thor Heyerdahl, soñaba con visitar esta diminuta isla del océano Pacífico. Era uno de esos anhelos que, aunque persisten en el tiempo, uno sospecha que difícilmente se harán realidad. Hasta que, de pronto, la invitación de la revista de una aerolínea mexicana me dio la oportunidad de hacer el viaje.
De todos los lugares del planeta donde habitan seres humanos, la Isla de Pascua es el más solitario y aislado. Y aquí estoy al fin, sintiéndome un poco ridículo con el típico collar de flores que, en señal de bienvenida, me han colgado del cuello. ¿Estaré soñando? Por favor, pellízquenme. Pero con delicadeza.
Rapa Nui, como prefiere llamar la población autóctona a su isla, vive del turismo. Sin embargo, por una especie de milagro, ha logrado mantener su fisonomía y su espíritu casi intactos. Cuando atravieso Atamu Tekena, la principal “avenida” de Hanga Roa, y veo la sencillez de las viviendas y los negocios del pueblo, y el caprichoso trazado de sus calles, me digo que aquí, para pasarla bien, hay que sintonizar con el entorno rústico y apacible en que se mueven sus habitantes. Nuestros relojes, cómplices del estrés de las ciudades, no sirven para medir un tiempo que transcurre con otro ritmo. Quizás porque aquí la gente aún sabe apreciar los goces más simples, y una modesta ensalada de lechuga y tajadas de mango se festeja como un manjar exquisito.
La Feria o el Mercado Agrícola son lugares ideales para comprobar que el rapanui –un idioma de vocablos cortos, alegres y restallantes, con una entonación muy musical– sigue vivo. Los nativos son locuaces y entablar una conversación con ellos no resulta difícil. Basta con que alabes un collar de caracoles o te intereses por una talla de madera, y terminarán hablándote de sus hijos, de la cada vez más escasa pesca del atún o de una nueva variedad de camote morado, muy sabrosa, pero demasiado dulce para usarla en las sopas. O te describirán, con entusiasmo, el festival que realizan en febrero: una gran celebración donde que se conceden premios a las mejores cocineras, a los más diestros bailarines y artesanos, a quienes nadan más rápido e incluso a los temerarios que se lanzan cabeza abajo por la ladera de una montaña, acostados sobre un tronco de plátano, a una velocidad escalofriante.
Para mí, el gran tesoro de Hanga Roa es su iglesia. Al entrar, encuentras a la izquierda una talla de madera del arcángel Miguel y, a la derecha, una del Hombre-Pájaro, una figura clave en la mitología rapanui. Junto a ellas, unas grandes conchas marinas sirven como pilas del agua bendita. La fusión de la religión cristiana y de la cultura local se ratifica en el Jesucristo en la cruz que custodia, con un tocado de plumas en la cabeza, el altar. Cerca de mí, una anciana enciende una vela a la Virgen y le conversa en un rapanui salpicado de palabras en español. Más que orar o suplicar, parece hacerle confidencias a una vieja amiga; a veces con tono lastimero, a veces regañón.
Para llegar a mi hotel, que está bastante alejado del pueblo, hay que recorrer un camino de tierra que pone al automóvil a saltar como un caballo encabritado. Ra’a, la chica de la recepción, me da la bienvenida con una de esas sonrisas de oreja a oreja que abundan en la isla, y me explica, sin que se lo pregunte, que su nombre significa “Sol”. Por surrealista que parezca, por la radio se oye una versión “estilo polinesio” de un corrido mexicano. Alternando una estrofa en rapanui con otra en español, el cantante entona:
Y si Adelita se fuera con otro,
la seguiría por tierra y por mar…
¡El mar! Desde la terraza contemplo una espléndida vista del Pacífico. Y aunque mi primer recorrido es al día siguiente, dejo la maleta en la cabaña y camino hasta el litoral, impaciente por ver el primer moai de mi vida. Al fin y al cabo, ¿a qué viene uno al rincón más remoto del planeta, sino a conocer a estos circunspectos gigantes de piedra?
De espaldas al océano, las esculturas que los rapanuis levantaron hace siglos, en honor de los ancestros de cada clan, todavía velan por el bienestar de la población. Cuando estoy ante Ko Te Riku, un impresionante moai con su pukao (moño) rojizo en la cabeza, que me observa con sus ojos inquisitivos, empiezo a sospechar que este es un día que nunca olvidaré. Unos minutos más tarde, al detenerme junto al quinteto de moais del ahu vecino, ya no me queda la menor duda.
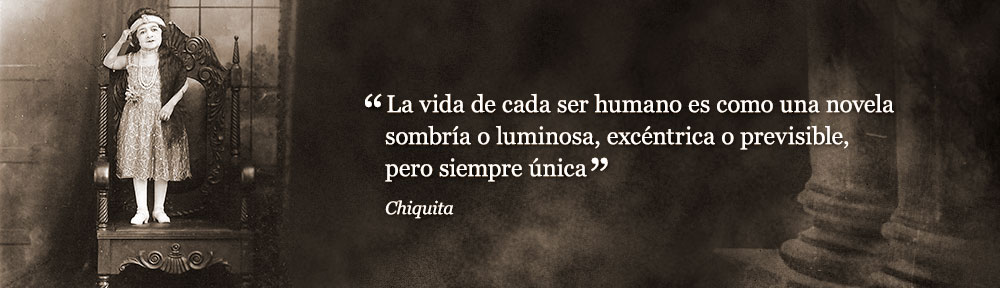
Gracias por permitirme acompañarlo a través de su reportaje en ese viaje a la famosa Rapa Nui.
bello…leer cada linea he ir imaginando cada lugar, cada sitio es hermoso, me gusta…!!!
Que belleza de relato. Me gustaría escucharlo para poder soñar mientras me lo leen. Muy buena entrada. Espero pronto lo tengamos completo.
Gracias por compartirlo con nosotros los mortales.
Adorei!
¡Me encanta su prosa!
Supongo que esto es apenas el aperitivo, quiero la continuación. Es como las radionovelas que escuchaba de niña, que quedaba con un terrible gusto a poco, como que a uno le tiraban el anzuelo para que “pique” y siga interesada en el tema.